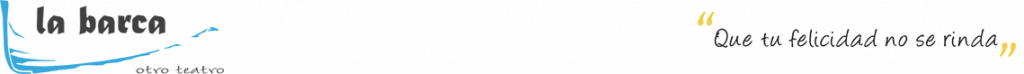Anton Pavlovich Chéjov nació el 17 de enero de 1860 en Taganrog, Rusia y murió en Alemania en 1904. Fue cuentista, dramaturgo y ejerció como médico, profesión que se ve reflejada en su escritura. 
Su búsqueda como dramaturgo fue inédita en su época: él quería trasladar la “verdad” al escenario. En las obras chejovianas la vida se pinta tal como es:
“la gente real no se mata, ni se ahorca, ni hace declaraciones de amor a cada paso, ni dice a cada paso cosas inteligentes. Lo que hace con mayor frecuencia es comer, beber, galantear, decir tonterías; y esto es lo que ha de mostrarse en el escenario” (Tomacheva, 2009: p 6).
Lo que hace Chéjov en sus obras y lo que justamente lo distingue de sus colegas es que él suprime casi por completo la acción externa y traslada el drama al mundo interno de los personajes.
Sus personajes
Los personajes chejovianos son atormentados, agobiados constantemente por sus conflictos internos pero sin ninguna expresión externa: simplemente ríen, beben, comen, pasean.
El lector o espectador de este tipo de dramaturgia tiene que saber escuchar no tanto las palabras, sino lo que subyace bajo ellas: el subtexto. Lo que no se dice, lo que no se muestra es lo que hay que atender.
De hecho, es el silencio muchas veces el protagonista. En los puntos suspensivos está todo: como en la vida, se calla en los momentos más dramáticos. En Chéjov, el silencio habla.
Todo muy lindo, pero es un fracaso
Se imaginarán que, para un público acostumbrado al teatro clásico, de grandes conflictos, el subtexto no es nada divertido.
Su primera obra, “Ivanov”, estrenada en el Pequeño Teatro Imperial de Moscú, fue un rotundo fracaso. El público opinaba que sus obras carecían de desarrollo dramático, que los personajes lloriqueaban, dicen banalidades, no pasaba nada.
Las críticas lo incriminaban de tratar con mucha ligereza el género teatral, de tener muchas conversaciones y poca acción y el propio Tolstoi le dio una lección “En una obra dramática tiene que plantearse algún problema, todavía no resuelto por la gente, y hay que hacérselos resolver a cada personaje.”
Abatido, el pobre Chéjov, en una carta llamó a su primer obra “Estupidov”. Luego intentó estrenar otra obra, “La Gaviota”, pero volvió a fracasar con todo y decidió abandonar su incipiente carrera de dramaturgo.
La verdad es que nos hubiéramos perdido el talento chejoviano si no fuera por Vladimir Nemiróvich-Dánchenko, el director artístico y literario del Teatro de Arte del Moscú y compañero de nada más y nada menos que el gran Konstantin Stanislavski.
Teatro de Arte de Moscú
Recordemos brevemente que el teatro de Arte de Moscú se fundó en 1898 como una respuesta al teatro comercial y del público bajo la órbita de la Corte Imperial.
Hasta ese momento las obras se pensaban como mero entretenimiento, los problemas de puesta se discutían entre los actores principales (los directores eran simples supervisores) y los decorados eran telas pintadas que se usaban para varias obras. Lo único que interesaba era cortar tickets.
Stanislavski, inspirado por el teatro de Meiningen, funda con Nemirovich-Danchenko, el Teatro de arte de Moscú, el primer teatro independiente de Rusia, “independiente de empresarios y burócratas estatales” (Braun, 1992: p76).
Los principios fundamentales de este teatro consideraban que la organización de cada producción sería adaptada a las necesidades artísticas de cada obra y de los actores y no al revés (como sucedía en todo el otro teatro ruso); cada obra tendría su producción especial de escenografía, vestuarios y utilería y que las representaciones serían consideradas experiencias artísticas y no simplemente eventos sociales.
Estas verdades, que hoy en día nos pueden parecer muy obvias, en ese contexto eran revolucionarias ya que buscaban elevar al teatro de su categoría de entretenimiento social a un arte.
Ir más lejos
Stanislavski consideraba que su empresa significaba nada más y nada menos que una tarea social. Este proyecto sobrevivía gracias a donaciones y eso le daba la libertad de poder realizar un proceso de investigación que estuviera fuera de la lógica de los resultados económicos.
Su primera obra fue “El Zar Fiodor Ivanovich” y planteó un modo de actuación que intentaba imitar los comportamientos de la vida cotidiana. Es decir, se quitaba de los grandes ademanes y la declamación que los tenía acostumbrado el romanticismo. Y se centra en abordar una expresión más contenida, más realista. Este espectáculo, sin ser una gran obra, tuvo una producción visual única que les aseguró el éxito popular.
Pero no fue hasta que hicieron el vínculo con Chéjov, que lograron encontrar su identidad.
Stanislavski y Chéjov
Nemirovich-Danchenko, amigo de Chéjov, fue quien le acercó “La Gaviota” a Stanislavski: él estaba convencido de que había sido muy mal interpretada en su desastroso estreno dos años antes. Stanislavski y Chéjov se habían conocido antes y no se llevaban muy bien. A su vez, los primeros encuentros con el texto dramático habían sido tensos ya que Stanislaski, siendo un comerciante de una gran ciudad, entendía muy poco de las pequeñas pelea. La atmósfera de indolencia y aburrimiento que vivía la aristocracia provinciana que Chejov imprimía en sus obras.
Tuvo que analizar mucho el material para ver el subtexto:
“aquella acción interna escondida bajo la superficie sin acontecimientos notables” (Braun, 1992: p 79)
Cada vez que Chéjov visitaba Moscú, pasaba todo su tiempo disponible en el teatro, presenciando los ensayos, charlando con los actores en sus camarines e intercambiando ideas con el director.
En las memorias del Teatro de arte, los actores recuerdan las respuestas ambiguas, oscuras del dramaturgo cuando le preguntaban por su personaje. Cuando le preguntaban sobre algún detalle en la personalidad de un personaje él respondía
“Pero si en la obra está todo explicado… el hombre lleva pantalones a cuadros y zapatos rotos y fuma su cigarrillo de esta manera…” (Tomacheva, 2009: p 15)
En esos ensayos conoció a Olga Knipper, una actriz de la compañía que sería su esposa a partir de 1901.
Para bien y para mal
 El 17 de diciembre de 1898 se estrena “La Gaviota” y fue un evento histórico, por diversas razones.
El 17 de diciembre de 1898 se estrena “La Gaviota” y fue un evento histórico, por diversas razones.
“La primera fue que el público no había visto nunca la vida cotidiana comunicada con tanta fidelidad y delicadeza; la segunda, que el íntimo nivel de actuación no tenía precedente; tercera, y quizás la más importante, el espíritu de la producción correspondía precisamente a la incertidumbre melancólica que afectaba a la intelectualidad rusa de aquél período.” (Braun, 1992: p 81)
Chéjov, que se había contagiado tuberculosis de un paciente, no pudo estar en el estreno por recomendación médica, pero la vió la primavera siguiente y no quedó muy contento. Consideraba que la actriz que hacía el personaje de Nina era muy histérica, que Trigorin, representado por el mismísimo Stanislavsky, parecía “un paralítico sin ninguna voluntad propia” (Braun, 1992: p 81).
Pero en una carta a Gorky concebía que: “en general, la obra no fue mala y me atrapó. En algunas partes, apenas podía creer que fuera yo quien la había escrito”.
En general, Chéjov consideraba que los actores hacían demasiado teatro: los actores deben ser y no representar.
La dramaturgia
La dramaturgia de Chéjov había supuesto para el Teatro de Arte de Moscú los carriles que guiaban su investigación. Su estilo “rechazaba los estereotipos teatrales […] en favor de una búsqueda colectiva de la verdad sicológica interna de la conducta de los personajes, dirigida hacia la revelación de la verdad” (Braun, 1992: p 81). Para investigar estas premisas, Chéjov venía como anillo al dedo. A su vez, la dramaturgia chejoviana no podía ser abarcada con el tipo de actuación que se venía produciendo en Rusia: él necesitaba una compañía dispuesta a exprimir sus materiales como si se tratara de hacer un aceite esencial.
Pero, a pesar de que se necesitaban el uno del otro para trascender, su relación artística era tensa.
Stanislavski tendía a perder de vista los detalles cuidadosamente planeados por Chéjov y se perdía en detalles de ambientación que eran distractores de la acción principal. Antes del estreno de “La Gaviota”, Chéjov estaba muy preocupado por la promesa de ranas croando.
En la siguiente temporada, el Teatro de Arte montó “Tío Vania”, la tercera obra de largo aliento de este dramaturgo. A diferencia de “La Gaviota”, esta pieza tiene escenas más claramente “dramáticas” y es por esto que les resultó más sencilla de representar.
Las tres hermanas
“Las tres hermanas” fue la primera obra que Chejov escribió especialmente para el Teatro de Arte, imaginando a algunos actores del elenco para sus personajes. Pero el autor temía dejar a su pequeña creación en manos de la compañía y viajó para ver los ensayos.
“La insistencia de Chéjov de tratar la obra como una comedia dejó a la compañía estupefacta, y al autor enojado por la falta de comprensión de aquellos” (Braun, 1992: p 84).
Nuevamente Stanislavsky seguía fascinado por la tecnología del naturalismo, poniendo demasiados ruidos de la naturaleza y haciendo a los actores matar mosquitos invisibles.
El jardín de los cerezos
“El jardín de los cerezos”, la última obra de Chéjov, se estrenó el 17 de enero de 1904, lo cual fue pensado para coincidir con el cumpleaños número 44 de Chéjov. Él, con su salud deteriorada, fue al estreno, recibió aplausos en el intervalo que consideró tan agraviantes como la representación misma.
Antón había pasado gran parte de sus 44 años enfermo, refugiado de los inviernos rusos en Francia o en Crimea durante largas temporadas. Falleció en 1904 en Alemania, al lado de su esposa Olga.
Tarde
Tuvo que morir Chéjov para que Stanislavski lograra entender qué es lo que el autor estaba buscando. En una obra estrenada en 1904, “Un mes en el campo” de Turgenev, Stanislavsky se diferenció de todo su trabajo anterior, realizando una puesta que fue mayormente estática y casi desprovista de elementos exteriores. Allí, el eje estaba puesto en la acción en la palabra y en la búsqueda de una justificación interior que pudiera llevar al actor de un pensamiento al otro y de un texto al otro. Que los llevara de representar al texto, a ser atravesados por él.
Referencias bibliográficas:
Braun, Edward (1992), “Stanislavski y Chéjov” en El director y la escena: del naturalismo a Grotowski, Buenos Aires: Galerna.
Tolmacheva, Galina (2009), “Prólogo” en Chejov, Ánton, Teatro completo, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.